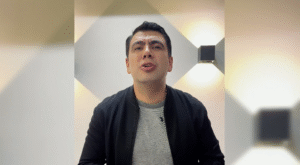El miedo a la muerte… ¿Es un aprendizaje socio-cultural?

por Juliana Jaramillo Pabón(*)
El miedo a la muerte es uno de esos monstruos que habitan en nuestras ciénagas interiores. Y, aunque tal miedo no sea “plato de buen gusto”, el hecho de mirarlo de frente para más tarde abrazarlo, nos permite caminar con el alma un poco más desnuda y el corazón más abierto.
(Miedos y resistencias a la muerte, EDTe, 2023, p.2.)
Para empezar, y antes de abordar el núcleo problémico de este escrito: el miedo a la muerte, quiero dedicar unas líneas a una pregunta esencial para todos los humanos: ¿Qué es el miedo?, y lo voy a hacer desde un ejercicio reflexivo-argumentativo acerca de las preguntas, basándome en un precioso texto de la Escuela Española de Desarrollo transpersonal (EDTe), que se llama: Miedos y resistencias a la muerte (2023).
El miedo hace referencia a una emoción primaria, que se deriva de un natural rechazo a las amenazas o riesgos, y que se encuentra presente en todos los animales, esta emoción se desencadena cuando percibimos una amenaza o un peligro, sea estos reales o supuestos, presentes, pasados o futuros, y su máxima expresión es el terror y el pánico. Toda emoción, asegura la EDTe (2023), busca colocarnos en movimiento, y activar un sensor interno, es decir, cada emoción nos señala algo a lo que debemos colocar nuestra atención, para ayudar a entender y también a interpretar aquello que está sucediendo, por lo tanto, la escuela utiliza una expresión bastante ilustrativa: Las emociones actúan como “luces de neón” (EDTe, 2023, pág., 5)
Estas “luces”, sirven de alerta gracias a la reacción bioquímica del cuerpo, pero cuando la proporción del miedo se adecua o está en correspondencia con el estímulo, podemos decir que el miedo es real, y por supuesto útil para asegurarnos nuestra supervivencia, pues nos ayuda a colocarnos a salvo, si no sintiéramos miedo, estaríamos totalmente vulnerables y expuestos al peligro. El miedo se encuentra fuertemente vinculado con la muerte y con la vida, y nos prepara para responder con tres reacciones posibles: huida, enfrentamiento, o paralización-congelación.

Nos aclara la EDTe (2023), que no todas las amenazas o peligros ante los cuales reaccionamos con miedo, son reales, muchas de ellas son aprendidas culturalmente, o son temores que persisten ante un peligro pasado o subjetivo que nada tiene que ver con el presente. Este tipo de miedo que se lo percibe como limitante, nos bloquea y no nos permite gestionar el día a día, nuestra cotidianidad, pues, aunque sea una amenaza subjetiva o real desencadena en nuestro organismo las reacciones mencionadas en el párrafo anterior. Esta emoción se convierte en desadaptativa, nos somete a un modo de supervivencia, con una sobrecarga de estrés y ansiedad, algo que en el texto se equipara al miedo neurótico de Freud, en su teoría del miedo.
Ahora sí, con este preámbulo, adentrémonos en el miedo a la muerte; los autores nos dicen que este miedo a la muerte, es alimentado por los mitos y las leyendas urbanas, impregnándose de una realidad bastante distorsionada del final de la vida, sobre todo cuando se acude a relatos y narraciones tenebrosas, oscuras, peligrosas, que lo único que acrecienta es el temor hacia algo que debe ser percibido con naturalidad, es decir con aceptación y serenidad. Percibir el final de forma natural, nos lleva a comprender nuestra condición finita e impermanente, o como dicen los autores: “… vivir implica una continua despedida. Morimos un poco cada día desde que nacemos”. (EDTe, pág. 7).
El miedo a la muerte es un reflejo de uno de los mayores temores ancestrales del ser humano, vale la pena detenerse en aquellos aspectos (seguramente no consientes), en que se asienta este temor:
Esta interiorización silenciosa debería ser trabajada en las aulas de clase, desde niveles tempranos, es decir, desde preescolar, hasta el final de la escuela secundaria, por lo menos.
La soledad es un estado que genera rechazo en nuestra sociedad, es algo a lo que se le teme, se nos aconseja desde temprana edad, estar rodeados de gente, de ruidos y acallar el silencio, todo esto son aprendizajes sociales, que deberían ser deconstruidos en el proceso de formación, dentro del sistema educativo.

Finalmente, y para cerrar esta reflexión, por lo menos por ahora, los autores nos exponen algunas condiciones para gestionar el miedo a la muerte; voy solamente a enunciarlas para poder desarrollarlas en un escrito posterior, donde sea este el objetivo de la argumentación: 1. Tomar conciencia y aceptar; 2. Afrontar el miedo en el presente; 3. Aceptar el miedo; 4. Relación culpa-enfermedad y su análisis; y 5. Gestionar los sentimientos de culpa
Referencias Bibliográficas
Escuela Española de Desarrollo Transpersonal, EDTe (2023). Acompañamiento en procesos de duelo y muerte: Miedos y resistencias a la muerte. Páginas 1-21
———————————–

(*) Juliana Jaramillo Pabón es psicóloga, Máster y PhD Educación-Universidad Autónoma de Madrid (España).
Una persona que le ha apostado a la educación y a los procesos educativos durante 35 años, aproximadamente. Ha sido decana de una facultad de Educación, docente universitaria, conferencista e investigadora (tanto a nivel nacional como internacional) en el área de la Didáctica Universitaria, y hace 15 años se ha dedicado a la Educación y la Pedagogía de la muerte, creando la organización Continuo Educación, pionera en el abordaje del tema en Colombia.
Mayor información en https://continuoeducacion.co/ +57 3137515091, Bogotá