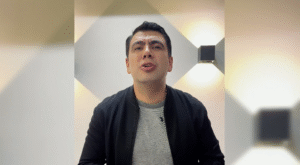Mi camino de Santiago 2025. Por Enrique Córdoba Rocha.

1- Escogimos O Grove para conocer mejor Galicia, y pronto descubrí que antes de lanzarse al Camino de Santiago conviene escuchar al mar. Porque el mar, además de eterno, es un maestro con paciencia infinita: enseña a través de bateas de mejillones que se mecen como templos flotantes, de mercados donde el pulpo y las almejas recitan la historia de siglos, y de gallegos que hablan con pausa, como quien no comparte palabras sino paisajes enteros. En la isla de La Toja, el mármol del balneario convive con la sal y el rumor de las mareas. Tras la visita a A Granxa, seguimos hacia Pontevedra, ciudad noble y caminable, que nos abrió sus plazas porticadas y sus calles de piedra como si fueran capítulos de un libro antiguo. Paseamos sin prisa, conversando con la ciudad como se conversa con un viejo amigo que no tiene secretos, solo memorias compartidas. El rumbo nos llevó a Cambados, la cuna del Albariño, donde nos esperaba la mesa de A Fonte do Viño. Su dueño y chef, Álvaro Fernández, navegante veterano que ha cruzado el Atlántico más veces de las que confiesa, nos recibió con historias de mar que parecían dictadas por una musa en cubierta. Entre mariscos generosos y copas de vino dorado, las anécdotas se enredaban con el rumor de las olas, como si la sobremesa fuera también una singladura. La jornada concluyó en San Vicente do Mar, frente a un atardecer que parecía detener el mundo. El horizonte, encendido de fuego, nos recordó que viajar no es contar kilómetros ni coleccionar paisajes: es reunir mares, amigos y relatos compartidos hasta convertirlos en memoria viva. Y allí, con el sol hundiéndose en el océano, comprendí que a veces la mejor brújula es la risa, y el mejor mapa, una copa levantada al viento.
2-Crónica de O Cebreiro
Por: Enrique Córdoba Rocha
Llegamos a O Cebreiro como quien se acerca a un umbral entre la tierra y el cielo. El viento en la cima traía un murmullo antiguo, quizá de los druidas que habitaron este caserío celta. “Hace tres mil años”, afirmó en su tienda “Grial”, José Manuel, el sobrino del sacerdote Elías Valiño, aquel apóstol de la montaña que, en 1980, levantó del olvido al Camino. Con manos de cartógrafo y alma de peregrino dibujó sus mapas y encendió la primera flecha amarilla. Desde entonces, esa señal humilde —pintada en muros— brilla como un faro para millones, recordando que todo viaje comienza con un gesto de fe. Maripaz y yo, con el corazón ligero y la mochila aún ordenada, sabíamos que aquí empezaba nuestro quinto Camino, y que cada Camino es distinto, porque lo que cambia no es la ruta sino el caminante. Las casas de piedra, con sus techos de paja —las pallozas— parecían salidas de una película que mezcla la Edad Media con un realismo mágico gallego. En el bar, al calor de un vino tinto joven, conocimos peregrinos que llevaban un mes caminando desde Saint-Jean-Pied-de-Port. Una, con acento alemán, reía al contar que ya había olvidado el cansancio en los pies; otro brasileño compartía un cuaderno con dibujos de los lugares donde comió pinchos memorables. María Andreina venezolana venida de Carolina del Norte, lloraba de emoción. Allí entendí que el Camino también se escribe en bares, entre copas y anécdotas, donde la vida se destila en sencillez y amistad instantánea. A las siete de la tarde asistimos a misa en la iglesia prerrománica de Santa María, uno de los templos más antiguos de la ruta. El padre Paco, con su voz franca y su gesto campechano, nos recordó que “estar aquí, en lo alto de un monte, es estar un poco más cerca del cielo”. Luego bendijo a peregrinos de treinta y un países, como si tendiera un manto invisible que unía a todos bajo la misma aventura. Afuera, la niebla caía como un velo místico sobre el valle, envolviendo el caserío en un silencio que parecía oración. O Cebreiro no es solo el primer pueblo gallego del Camino Francés; es también una metáfora. La entrada a un mundo donde el tiempo se ralentiza, donde el vino, el pan y las palabras se convierten en símbolos de lo esencial. Dormimos nuestra primera noche en una posada con chimenea, y en el rumor del viento que golpeaba la piedra descubrí una lección: los caminos no empiezan en el suelo, sino en la conciencia. Y el de mañana será nuevo, aunque sea el quinto. Porque el Camino no se repite: se renueva.
3-Crónica del Camino: O Cebreiro – Triacastela
Por: Enrique Córdoba Rocha
La primera sorpresa al levantarme fue descubrir el cielo de O Cebreiro, intacto, como una bóveda de estrellas antiguas que parecían custodiar el sueño de los peregrinos. Aún era de madrugada y ya se escuchaba el murmullo de botas y bastones sobre las piedras: el Camino despierta temprano, como si la fe no necesitara reloj. El desayuno en O Cebreiro fue un rito: café humeante y tortilla compartida. Allí conocí a José Vieira Rocha, un peregrino brasileño de São Paulo. Entre sorbos y risas, nuestras genealogías se cruzaron como flechas amarillas en un mapa inesperado: descubrimos ser descendientes de Antonio Rocha, un pariente lejano del siglo XVII nacido en Vilariño de São Romão, Portugal. El Camino, una vez más, confirmaba que no une solo pueblos, sino también sangres y memorias.
Salimos a las ocho, rumbo al Alto de San Roque. La estatua del peregrino de bronce nos recordó que caminar también es resistir. El ascenso al Alto do Poio fue duro, casi cruel, pero cada paso era una lección: los pulmones ardiendo enseñaban paciencia, las piernas temblorosas enseñaban humildad, y la cima, finalmente conquistada, enseñaba gratitud. El paisaje gallego desplegaba sus verdes infinitos: praderas, fincas con vacas rubias, castaños que ofrecían sombra, aldeas de piedra que parecían sacadas de un retablo medieval. En Fonfría, una mujer gallega me ofreció pan y queso y me regaló un secreto:
—“El caldo gallego no se hace con prisa. Solo el fuego lento lo convierte en abrazo”.A su lado, un peregrino canario anotó la frase en su cuaderno:
—“Volveré con mis amigos; aquí uno aprende que la mesa también es un camino”. Un coreano relató que en su aldea los jóvenes sueñan con venir a Europa:
—“Para ellos, el Camino es conocer el mundo sin salir de un sendero”. Al llegar a Triacastela, con los pies doloridos y el corazón ligero, supe que lo vivido no era solo una etapa: era un capítulo de mi propia biografía. Como dijo Paulo Coelho, “el Camino nos enseña que todos los tesoros del mundo están en un solo paso bien dado.
4- Crónica de Triacastela a Sarria
Por: Enrique Córdoba Rocha
Salimos temprano, cuando el reloj apenas marcaba las siete y media. La penumbra del amanecer aún abrazaba a Triacastela, ese pequeño pueblo gallego que guarda en su nombre la memoria de tres castillos medievales que ya no existen, pero que aún resuenan en las piedras. Éramos un grupo diverso: José Luis y Patricia, nuestros amigos de Colombia; una pareja de Burgos; un canadiense de paso ligero; y dos señoras suecas que parecían caminar con el ritmo sereno de los bosques nórdicos. En cada cruce, nuevos peregrinos se sumaban: acentos de todos los rincones del mundo componían una sinfonía de pasos y lenguas. Elegimos la ruta larga, la de Samos, siete kilómetros más que la vía directa, pero premiada con paisajes que bien justifican el esfuerzo. A nuestra derecha corría el río Oribio, cuyo murmullo parecía guiarnos como si repitiera un salmo antiguo. Las arboledas se vestían ya con los tonos ocres y dorados del otoño, recordándonos que el Camino no solo atraviesa geografías, sino también estaciones del alma. Un peregrino me habló mientras avanzábamos: había recorrido antes la ruta de Napoleón, desde Saint-Jean-Pied-de-Port por los Pirineos, y también el paso de Valcarlos. “Cada camino te da un rostro distinto del mismo misterio”, me dijo, y sus palabras quedaron flotando como una verdad sencilla y profunda.
En Lastres nos detuvimos a tomar un café que olía a rescate. Allí, con el calor en las manos, volvimos a caminar con renovada energía. El monasterio de Samos se nos apareció poco después, imponente en medio del valle, con más de mil años de historia grabados en sus muros. Fundado en el siglo VI y reconstruido tras incendios y guerras, es uno de los cenobios más antiguos de Occidente. Frente a su grandeza, comprendí que el silencio no es vacío, sino compañía.
En el bar Abadía desayunamos una tortilla francesa con jamón y queso que, por su sencillez bien lograda, nos supo a manjar de peregrinos. Felicitamos al cocinero, joven hijo del dueño, que sonrió con orgullo tímido. Afuera, mujeres gallegas ofrecían empanada recién salida del horno. Una de ellas, con manos curtidas y mirada de campo, me dijo:
—La empanada sabe mejor cuando se comparte. Así la hacían mis abuelas en las fiestas de aldea.
Un peregrino mexicano la probó y exclamó entre risas:
—Esto es tan espiritual como rezar.
El Camino se llena de pequeñas parábolas que uno recoge como conchas.
Seguimos avanzando entre cultivos de maíz, praderas de vacas pardas que miraban con calma, y colinas que ofrecían vistas donde Galicia parecía desplegar su mosaico verde infinito. Un grupo de argentinos, caminando animados, discutía sobre el sentido del viaje.
—Esto no es turismo —decía uno—. Es volver a ser humano.
—Y es también negocio para los pueblos —añadió otro—, y eso tampoco es malo. El Camino les da vida.
La reflexión me quedó rondando: ¿acaso no es eso mismo la esencia del Camino, dar y recibir vida?
La llegada a Sarria cambió el pulso. Allí el Camino se renueva: los que empiezan con mochilas recién compradas, llenos de ilusión y estrenos, se mezclan con quienes llevamos kilómetros en las piernas y en la memoria. Es una frontera simbólica, pues a partir de Sarria comienzan los últimos 115 kilómetros necesarios para obtener la Compostela. Por eso el aire se sentía distinto: expectativa para unos, cansancio y gratitud para otros. Cubrimos 25 kilómetros en esta jornada y al entrar en Sarria, mis pasos se llenaron de recuerdos. Fue allí donde hace cinco años iniciamos nuestro primer Camino. Comprendí entonces que el Camino nunca se repite: cambia el paisaje, cambia el tiempo, pero sobre todo cambia el caminante. Cada jornada es un comienzo, cada llegada una revelación. Mañana, último domingo de septiembre, seguiremos rumbo a Portomarín, con la certeza de que el Camino no es solo destino: es una escuela de humanidad que se recorre paso a paso, como quien escribe un libro en el que cada día es un capítulo distinto.
5- Crónica de Sarria a Portomarín
Por: Enrique Córdoba Rocha. Salimos de Sarria cuando aún la niebla parecía abrazar los tejados. Esta villa, que fue plaza fuerte medieval y hoy punto de partida obligado para miles de peregrinos que buscan la Compostela, nos despidió con el eco de sus calles empedradas y la silueta de la torre de su castillo desaparecido, como si la historia misma nos recordara que nada es eterno, salvo la huella que dejamos al andar. El Camino nos llevó entre robledales y prados donde los muros de piedra, cubiertos de musgo, parecían guardar secretos de siglos. Cruzamos aldeas que olían a establos y pan recién horneado; puentes románicos que aún sostienen el peso de generaciones de caminantes. El saludo repetido de “¡Buen Camino!” viajaba de boca en boca como un mantra universal. Recordé a Paulo Coelho: “No bendice el destino, sino el instante”. En el Mirador da Brea hicimos una pausa para el café. Allí, un perro border collie se echó a mi lado. En su collar colgaba un número de teléfono: nos contaron que estos animales suelen acompañar a los peregrinos hasta Portomarín, y allí alguien avisa a sus dueños. Pensé que ni siquiera un perro se pierde en el Camino: todos encuentran compañía, como si la ruta misma nos adoptara.
Mientras bebíamos el café, conversé con una peregrina suiza de cabello canoso y ojos brillantes que caminaba sola.
—¿Por qué ha venido al Camino? —le pregunté.
—Porque me regalé tiempo. Trabajé cuarenta años cuidando de otros; ahora quiero que el silencio me cuide a mí.
Un poco más adelante, un padre y su hijo —Manuel y Carlos, residentes en Barcelona— caminaban con aire orgulloso. Entre risas confesaron ser hinchas del Real Madrid en tierra de blaugranas.
—El Camino nos permite bromear incluso con eso —dijo Manuel—. Aquí no somos rivales, somos peregrinos.
José Luis, viejo amigo de mis días universitarios en Bogotá, caminaba a mi lado. Recuerdo cuando soñaba con mercados bursátiles y grandes capitales. Hoy lo vi detenerse frente a un anciano que ordeñaba vacas y, con una sonrisa de niño, me dijo:
—Nunca pensé que el Camino pudiera enseñarme tanto. Quería Berlín, París… pero aquí descubro que soy parte de una historia más grande que mis negocios. Tras 25 kilómetros, con los pies ardiendo y el cansancio como si un tractor hubiera pasado por encima, entramos en Portomarín. El Miño, río antiguo, nos mostró su doble rostro: bajo sus aguas yace el viejo pueblo, sumergido por el embalse en los años sesenta; sobre la colina, resurgió el nuevo, piedra a piedra, como si la memoria se negara a morir. La iglesia de San Nicolás, trasladada piedra por piedra, nos recordó que la fe y la voluntad también saben reconstruirse.
Patricia, conmovida, murmuró:
—Colombia también debería aprender a reconstruirse así, sin olvidar lo que se hundió.
La escuché y pensé que el Camino es metáfora de la vida: nos ofrece desafíos, nos empuja a sacar fuerzas de donde creíamos no había. Y aunque la edad, los achaques y el bastón algún día me obliguen a vivir distinto, hoy no me veo dejando pasar las bellezas que ocurren a mi alrededor. Porque ser trotamundos —y un trotamundos que se llena de años— no es escapar del tiempo, sino abrazarlo: caminar mientras aún se puede, conversar con el mundo, sentarse en una piedra y soñar con una amiga, cruzar puentes como quien cruza la propia vida. Mañana nos espera Palas de Rei, y sé que cada kilómetro no solo suma distancia: suma recuerdos, preguntas, y respuestas que apenas se insinúan en el rumor del Camino.
6-Portomarín – Palas de Rei.
Por, Enrique Córdoba Rocha.
Salimos de Portomarín a oscuras, con 12 grados en el aire y el Miño quedando atrás como un espejo frío. La subida a Castromaior me dejó sin aliento, pero lo devolvió en paisajes infinitos: bosques que susurraban, colinas que parecían plegarias. El cansancio, pensé, es un maestro disfrazado de ampollas.
En una aldea, mujeres regaban los huertos como sus abuelas. Una nos ofreció caldo gallego y, mientras lo revolvía, nos dijo con sonrisa sabia:
—La vida es como el caldo, señoritos: hay que dejarla hervir despacio.
Tom Chesshyre habría escrito que, mientras buscamos wifi en cada esquina, la verdadera conexión está en una cuchara de caldo. José Luis, con su chispa, comentó:
—Esto también es economía: una mujer que cocina, un peregrino que agradece, un pueblo que revive.
Almorzamos en Las Ventas de Narón, donde el vino sabe a conversación y los muros guardan historias de botas polvorientas. El día avanzó suave, con un sol generoso y una procesión de acentos: coreanos, australianos, suecas jubiladas, italianos… todos siguiendo el mismo compás secreto del Camino.
En Palas de Rei, entre mochilas y botas al sol, recordé lo que decía un maestro espiritual: cuando el cuerpo se cansa, el alma comienza a hablar más alto. Y entendí que el cansancio también puede ser oración.
7- Crónica de Palas de Rei a Melide
Por: Enrique Córdoba Rocha
Salimos de Palas de Rei con una sensación de alivio: el día nos pedía solo catorce kilómetros, casi un respiro en la larga travesía hacia Compostela. La mañana se presentó fresca, como si la bruma gallega quisiera regalarnos un descanso antes de los tramos más exigentes. El sendero se abrió bajo eucaliptos que impregnaban el aire con un frescor húmedo, un perfume penetrante que parecía limpiar no solo los pulmones sino también las dudas interiores. Pensé entonces que el Camino tiene un arte peculiar: sacudirte por dentro, arrancarte las prisas, y devolverte más ligero, como quien atraviesa un confesionario sin darse cuenta. En el trayecto se sumaron grupos de jóvenes peregrinos. Caminaban con desparpajo, canciones en la boca y la alegría de quien cree que la vida es un horizonte siempre abierto. Más adelante vi a una mujer de mirada fija, con paso firme y silencioso. Me acerqué y conversamos. Venía de Monterrey, había viajado a París, tomado un tren hasta Saint-Jean-Pied-de-Port y, desde la frontera franco-española, llevaba ya recorridos setecientos cincuenta kilómetros.
—Tenía esta ilusión desde hacía años —me confesó—. Ahora dispongo de tiempo, y el tiempo es el verdadero lujo.
Mientras seguíamos la ruta, entre arboledas otoñales que dejaban filtrar la luz como vitrales naturales, apareció Rajan, un peregrino de Nepal. Caminaba sereno, con un rosario budista entre los dedos. Me contó que en su tierra las montañas del Himalaya son dioses, y que subirlas no es conquista sino rendición:
—Allá no vencemos la cima —dijo—. Nos vencemos a nosotros mismos.
Me conmovió cómo, viniendo de tan lejos, encontraba en Galicia un eco de su espiritualidad: “Aquí no son las montañas las que hablan —añadió—, sino los bosques, el pan compartido y la risa. Pero el mensaje es el mismo: Dios está en cada paso”. La llegada a Melide fue un cambio de escenario y de aroma. El aire dejó atrás el eucalipto para llenarse del olor a pulpo recién cocido. En la Pulpería A Garnacha las mesas largas desbordaban platos de madera, vasos de vino tinto y voces peregrinas de todos los acentos. Entre tijeras que cortaban tentáculos humeantes conocí en la cocina a Sergio, maestro del pulpo, nacido en Córdoba, Colombia. Me habló de su gente y de apellidos que me resultaban familiares en Lorica: los Rhenals, los Ramírez… Entonces supe que, en esta encrucijada gallega, el Camino también tejía puentes invisibles con mi propio pueblo.
Entendí esa tarde que el Camino no se recorre solo con los pies. Se anda con las palabras compartidas, con los silencios que nos hermanan, con la sonrisa del desconocido que se convierte en compañero de mesa. El Camino también se hace al cortar el pulpo sobre el plato, al brindar con vino gallego, al comprobar que lo que las fronteras separan, un simple bocado puede volver a unir.
Recordé una frase que parecía escrita para nosotros: “El universo conspira a favor de quienes se atreven a caminar hacia su propio horizonte.”
Anoche en Melide, con el eco del bullicio aún en los oídos, confirmé que cada jornada es una metáfora: la vida, como el vino, sabe mejor cuando no se bebe en soledad.
8-Crónica de Melide a Arzúa
Por Enrique Córdoba Rocha
El día amaneció despejado en Melide. Entre los callejones de hostales y bares todavía resonaba el eco del partido del Real Madrid en Kazajistán, que vimos anoche, como si la modernidad de la Champions se mezclara con la intemporalidad de un pueblo que aún huele a piedra húmeda y pulpo recién servido. Los primeros pasos nos llevaron por aldeas que parecían brotar del musgo. Casas viejas y nuevas se confundían en un mismo aliento, como páginas verdes de un libro que Galicia nunca termina de escribir. En un recodo apareció Crisógono, cultivador de vides. Nos invitó a su pequeña bodega, donde las barricas exhalaban memoria de tierra y madera.
—La vid es como el hombre —nos dijo con voz lenta—, si se la deja crecer sin guía se pierde en sí misma. Pero si la podas con paciencia, devuelve frutos que se convierten en vino: alegría y recuerdo. Probamos un tinto joven y un blanco fresco, y mientras el vino se abría en la boca, añadió:
—Cada racimo guarda el sol y la lluvia de un año entero. Igual que las personas: cada cual lleva dentro sus estaciones. No lejos de allí encontramos a un peregrino solitario, un eslovaco de rostro afilado y pies hinchados. Caminaba despacio, arrastrando sandalias que habían sustituido unas botas derrotadas por 40 días de camino. Maripaz le preguntó por qué hacía el Camino. El hombre sonrió con una sombra en los labios:
—Aún no lo sé. Quizá lo descubra al llegar… o nunca. Lo observé mientras avanzaba, cada paso un combate silencioso. Pensé que Dostoyevsky habría encontrado en él a un personaje de sus páginas: un ser arrojado al límite, que entre el dolor y la fe buscaba una respuesta que tal vez no existía. “El sufrimiento es un oficio del alma”, parecía decir su andar; y en esa renuncia a rendirse estaba su verdad más pura. El contraste lo puso un grupo bullicioso de 30 colombianos que venían con R2Outdoors. Voces alegres, mochilas repletas de banderas, convertían el Camino en tertulia andante. Ese es el milagro: quien quiere conversar, encuentra compañía; quien desea silencio, lo halla en la soledad de los senderos. En Boente pensé en Colombia, en los caminos que podríamos trazar con la misma mística: el Camino del Café en el Eje, el Camino de la Sal en Zipaquirá, el Camino del Llano hasta el Orinoco, el Camino de Boyacá donde se fraguó la independencia, el Camino del Mar en Tolu o Santa Martha, o el Camino de los Nevados entre glaciares y frailejones. El espíritu del peregrino no es exclusivo de Compostela; habita en toda geografía que convoque memoria, historia y fe.
Ya en Ribadiso, bajo una arboleda casi paradisíaca, nos recibió el Bar Manuel. Los nietos del fundador atienden ahora el lugar y conservan las recetas de siempre: tortilla de patatas dorada, empanadas de lacón y grelos, de atún y de carne. Allí comprendí que el Camino también se hace en la mesa, con pan compartido y vino que suelta las palabras. Al llegar a Arzúa, tierra de quesos, probé un trozo cremoso que supo a recompensa. Cerré los ojos y fue como asomarme a la catedral en el horizonte: aún faltan pasos, pero ya se siente su eco. Hoy el Camino me enseñó que la maduración —del vino, del queso, de las personas— ocurre en silencio y con paciencia
9-Crónica de Arzúa a O Pedrouzo
Por Enrique Córdoba Rocha
Salimos de Arzúa cuando aún quedaban ecos de campanas en la Catedral. Antes de ponernos en marcha, entré a la iglesia: las columnas olían a humedad antigua y a incienso repetido. Allí nos reencontramos con Rose Rivera, peruana ya madrileñizada, a quien habíamos conocido días atrás. Ahora camina como si fuera familia, porque en el Camino todo se convierte en parentesco improvisado. A nuestro alrededor se multiplicaban los rostros conocidos: Dani y Juliana, recién casados de Valencia, con su perra que parece tan peregrina como ellos; cada jornada los cruzamos en algún punto, como si el azar quisiera recordarnos que la amistad se teje paso a paso.
Un poco más adelante, a la altura del kilómetro 34, me descubrí siguiéndole el paso a un grupo de muchachos de 16 años. Discutían con fervor su futuro, los hijos que algún día tendrían, la confianza que sus padres les inspiraban. Afiné el oído, curioso por escuchar la voz de la juventud en este corredor milenario. Pensé que quizá el Camino, más que un sendero, era un aula al aire libre donde cada generación ensaya sus sueños. No faltaron los personajes pintorescos: un canario alegre había montado un improvisado puesto de bananos. Su mesa era un imán para caminantes, más por su entusiasmo que por la fruta. Me detuve un instante y me pareció que su risa era tan necesaria como el agua en el sendero. La mañana avanzaba bajo bosques de eucaliptos altísimos, que formaban un túnel verde y perfumado. A veces acelero el paso: siento que mis músculos despiertan y, con la terquedad de los setentones, quiero demostrarme que aún puedo. Subo cuestas como escarabajo colombiano y saco ventaja; la autoestima se alimenta también de kilómetros ganados. Luego freno, porque el Camino no es una carrera sino un espejo.
Hicimos parada en Casa Calzada, donde los peregrinos nos amontonamos a desayunar y recuperar fuerzas. Más tarde, la jornada nos regaló un festín inesperado: la famosa tortilla de O Ceacedorio. Allí, Rafael Fajardo y su esposa María José, de La Coruña, sostienen un pequeño templo gastronómico: cincuenta docenas de huevos y sesenta kilos de papas al día. Fernanda, llanera de Villavicencio, nos atendió con una sonrisa que traía al Camino un pedazo de mi llano colombiano. En el sendero pensé en un texano de 81 años con el que había hablado días atrás. Hace el Camino cada diez años: a los 61, a los 71, ahora a los 81. Le pregunté por qué insistía, y me respondió con una media sonrisa: “Porque mientras pueda caminar, aún estoy vivo”. Esa frase me persigue: caminar no es solo movimiento, es resistencia frente al tiempo. Quizá por eso, como diría Tolstoy, la vida del hombre no se mide en posesiones, sino en los pasos que lo acercan a los demás.
Al llegar a O Pedrouzo, la meta parecía demasiado cercana. Salí a darle una vuelta, con una nostalgia anticipada: el final es siempre un comienzo disfrazado. Comprendí que Santiago será apenas un instante, pero que este andar quedará tatuado en el alma. Y pensé que el Camino no terminará en Compostela, sino cuando uno vuelve a sus pueblos y se atreve a caminar también sus senderos, para hacerlos mejores lugares donde vivir.
10- Crónica de O Pedrouzo a Monte do Gozo
Por Enrique Córdoba Rocha
El amanecer en O Pedrouzo se abrió como un telón de bosque, entre murmullos de hojas húmedas y pasos que parecían rezos. Éramos una procesión sin liturgia, medio millón de personas cada año recorriendo este mismo sendero, formando sin saberlo una cofradía planetaria. Caminábamos juntos, aunque cada uno con su historia a cuestas.
Rose Rivera, nuestra amiga peruana-española, me confesó que al inicio avanzaba con la cabeza baja, viendo solo piedras y polvo. Pero un día alzó la mirada y descubrió que no había venido a mirar sus zapatos, sino a contemplar a los demás y al paisaje. Me dijo que el Camino le enseñó a creer en ella misma, que las señales aparecían en forma de encuentros, de sabores, de pequeñas victorias gastronómicas al final de cada jornada. Y pensé entonces que el Camino es también una pedagogía de lo simple: levantar la vista para ver la vida.
Más adelante, un grupo de sevillanas cantaba coplas con el paso ligero, como si trajeran en la mochila el aire de feria. En Lavacolla me crucé con unos españoles de Valencia y Castellón que acompañaban a Pablo, un compostelano que celebraba allí mismo su cumpleaños. La escena era un retrato perfecto del Camino: alegría compartida entre desconocidos que se sienten familia por unas horas.
José Luis, siempre socarrón, me dijo mientras escuchábamos a un mirlo:
—Mira, Enrique, yo que soñaba con rascacielos y mercados de valores, y ahora me emociono con un pájaro.
Reímos, pero entendí que había en sus palabras una verdad: aquí, lo que importa no es lo que falta, sino lo que basta. En una parada improvisada, un maestro jubilado de Italia nos dijo:
—El Camino es la universidad más barata y más profunda que existe. Nadie se gradúa, pero todos aprenden.
Lo escuché como quien recibe una tesis doctoral en medio del barro.
Un viticultor gallego nos ofreció un vaso de tinto y explicó que las viñas, como las familias, necesitan raíces fuertes pero también aire para crecer. Su vino era sermón y memoria líquida, un recordatorio de que todo lo que permanece se alimenta de paciencia.
Al final del día, después de churrascos y albariños en O Tanqueiro, subimos hasta Monte do Gozo. Allí, por primera vez, Santiago se dibujó en el horizonte. Las torres eran un espejismo de piedra, pero lo que nos estremeció no fue la vista, sino la certeza de haber cambiado.
Comprendí que el gozo no estaba en llegar arriba, sino en entender que este Camino no es un viaje a Compostela, sino al interior de lo humano: un espejo de lo que somos cuando nos despojamos de lo superfluo. El Camino es, en el fondo, una antropología viva, un relato colectivo donde cada peregrino escribe una línea, y donde la lección última es que caminar es creer.
11- Crónica de la llegada a Santiago
Por Enrique Córdoba Rocha
El amanecer nos sorprendió con una llovizna juguetona y con una ligereza inesperada, como si los pies, después de tantos kilómetros, hubieran aprendido a flotar por sí mismos. Desde Monte do Gozo, aquel lugar donde en 1989 un millón de jóvenes se reunió con Juan Pablo II, divisamos las torres de la Catedral. Verlas asomar entre las nubes fue como abrir un regalo esperado: la promesa de que todo esfuerzo tiene un desenlace luminoso. El sendero se volvió un río de voces y acentos: portugueses, franceses, mexicanos, coreanos, todos caminando hombro con hombro como si el mundo entero hubiera acordado coincidir en este punto exacto de Galicia. José Luis, emocionado, me apretó el hombro:
—Ahora entiendo por qué insististe en traerme. Este viaje vale más que cualquier negocio cerrado en Berlín o París.
Patricia, con esa lucidez que solo dan las ampollas y la alegría compartida, añadió:
—Caminar juntos nos enseñó más de nosotros mismos que años de vida cotidiana.
Un peregrino portugués murmuró: “Es como ver el fin de un sueño y el comienzo de otro”. Un matrimonio francés, entre risas, ya planeaba regresar con sus hijos: “Queremos que aprendan a caminar despacio”. Y una mexicana, con lágrimas, confesó que cada paso lo había compartido con quienes la esperan en casa.
Santiago nos recibió como una fiesta universal: gaitas que se mezclaban con guitarras, abrazos con lágrimas, y miles de peregrinos llenando bares y restaurantes. Allí entendí que, además de ser un rito espiritual, el Camino es también una celebración de los sentidos. Porque, créanme, se come de maravilla: pulpo a la gallega, caldo, empanadas, y para brindar, el Albariño fresco que alegra hasta a los pies más cansados. En cada mesa se pactaban reencuentros: “Nos vemos el próximo año, pero en el Camino del Norte”, decía uno; “Yo vuelvo por el Portugués, que se come mejor bacalao”, respondía otro.
En la Plaza del Obradoiro, frente a la fachada del Maestro Mateo, pensé en lo que esta Catedral ha significado desde 1075: no solo un templo, sino un imán de peregrinos, de historias, de economía y de cultura. Eco diría que el Camino es una enciclopedia en movimiento: cada peregrino una entrada, cada paso una nota al pie de la humanidad.
Y yo, agradecido, confirmé que este quinto Camino con Maripaz no es repetir una ruta, sino sumar otra cosecha a mi bodega de vivencias: Pablo, Rose, José y tantos amigos nuevos que ya son ángeles con misión. El verdadero milagro no es llegar a Santiago, sino salir de aquí transformado, sabiendo que cada instante, por pequeño que parezca, es una semilla de eternidad… y de alegría, con vino incluido.
12- Santiago se despide
Santiago se despide con la solemnidad de un templo y la alegría de una plaza viva. En nuestro último día caminamos sin prisa, como quien no quiere cerrar el libro. Visitamos el sepulcro del Apóstol, donde la piedra guarda siglos de fe y el eco de millones de pasos que, como los nuestros, llegaron buscando sentido.
Al caer la tarde, la ciudad se encendió con la música y el fervor de la novena del Pilar: velas que temblaban como oraciones, tambores que parecían marcar el pulso del alma gallega y una banda que convertía la noche en celebración.
No podía faltar la tuna, con su alegría que desarma la melancolía, cantando en la plaza del Obradoiro bajo las torres barrocas que parecen abrazar el cielo.
Frente a ellas comprendí que el Camino no termina en Santiago: solo cambia de forma. Nos deja una brújula interior, un silencio nuevo y la promesa de volver, con amigos que aún no saben que lo serán. Porque todo peregrino entiende que no se regresa al mismo lugar, sino al mismo asombro.
13- Capítulo Final: El Camino Sigue en Mí
Por Enrique Córdoba Rocha
Caminar hacia Santiago es, en el fondo, caminar hacia uno mismo. Lo comprendí una mañana de niebla, cuando los pasos se confundían con los de otros peregrinos y no sabía si avanzábamos hacia la catedral o hacia el alma. Cada jornada fue un pequeño universo: pueblos que olían a pan recién hecho, caminos que se curvaban como los pensamientos, y rostros que, sin hablar, compartían la misma plegaria silenciosa. Durante días me acompañaron acentos del mundo: un coreano que caminaba por su padre, una canadiense jubilada que reía como si el tiempo fuera un regalo, un texano de ochenta años que decía que el Camino era su gimnasio espiritual. En sus historias descubrí la esencia de la humanidad: la sencillez, la empatía, la invisible red que nos une cuando compartimos cansancio, vino y esperanza.
A veces, el cansancio me hacía callar y contemplar. La lluvia gallega caía como una bendición antigua, y entre los robles húmedos sentí el murmullo de algo sagrado. Dostoyevsky habría dicho que el dolor también salva, y en cada ampolla y en cada duda encontré una chispa de verdad: la humildad de saberse frágil, y sin embargo seguir caminando.
Las noches, en camas distintas, tenían el mismo sueño: el del viajero que agradece estar vivo. Los mesones nos recibían con caldo, pulpo y vino joven; y entre cucharas, brindis y risas, el alma se ensanchaba. Galicia, con su verde inagotable, parecía una metáfora del espíritu: húmeda, profunda, generosa.
Al llegar a Santiago, las torres del Obradoiro me parecieron no una meta, sino un espejo. Allí entendí que el Camino no se termina: se transforma. Lo que antes era mochila se vuelve memoria, y lo que fueron pasos se vuelve pensamiento. Como diría Chesterton, “el verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos”.
Hoy, al cerrar esta etapa, no siento despedida. Siento gratitud. El Camino me devolvió algo que creía perdido: la inocencia del asombro. Y mientras la tuna canta en la plaza, y los peregrinos se abrazan sin conocerse, sé que volveré. No al mismo sendero, sino al mismo milagro: el de caminar, aprender y seguir siendo un trotamundos felizmente humano.
Enrique Córdoba Rocha.